
El Málaga, uno de los pocos lugares en Medellín que nos recuerdan los salones y cafés de antaño, guarda secretos musicales en más de siete mil acetatos. Tangos, porros, pasillos. Un patrimonio sonoro que nos demuestra que la tristeza también se baila.
Por Andrés Esteban Acosta, La Vuelta
Fotografías de Anderson Montoya
Otra Medellín
En Maturín, Carabobo o San Juan se apretujaban los negocios sin dar abasto a la clientela que demandaba sus canciones favoritas. Esa fue la educación sentimental de la ciudad de mediados del siglo pasado, saliendo apenas de los días de villa, o siéndolo todavía, discretamente. Medellín, pintada de plata por la publicidad para el cuidado de las buenas formas, amenizaba el ambiente conservador de sus gentes con la bohemia y la tertulia.
¿Cómo pensar una ciudad sin el café, sin ese punto de encuentro desde donde todo lo demás es motivo de observación y comentario? En la vieja Medellín, La Bastilla fue el centro del modelo del café. Su esquina fue un romance de reuniones de literatos y bohemios, de gentes comunes y negociantes, de caminantes y personas que degustaban el placer del diálogo durante un momento privilegiado del día. Ahora es un recuerdo que se desvanece por las calles modernas y atiborradas del Centro. Otro lugar de culto fue el Café El Globo, donde trece muchachos –los Panidas– ensoñadores, melancólicos, irreverentes y poetas, a mediados de la década de 1910, se concentraron en tertulias y escrituras de largo aliento que trajeron rebeldía y arte a este encierro de montañas.
La ciudad, que recogía el modelo de la villa y se aferró a su alma de pueblo grande, empezó a abandonar los pasos estrechos de calles y vio el surgimiento de las avenidas. Los famosos ensanches se tragaron fachadas viejas y negocios clásicos. La Medellín de los paseantes le dio la bienvenida a la ciudad de las rutas de buses y vehículos particulares. En ese comienzo del afán en el centro, todavía incipiente, tres negocios vecinos convivían en Maturín, entre Junín y San Félix: los bares el Idilio, el Kalamarí y el Málaga. De los tres solo el Málaga sobrevive.
Don Gustavo Arteaga, fundador de este, llegó de las montañas frías de Caramanta. Allá, en su pueblo, se apasionó por la música y la fue interiorizando como un estilo de vida. La música le llegó como mensaje, por las palabras que se transforman en canto gracias a las voces que empezaba a reconocer de sus artistas preferidos. Don Gustavo, adolescente y bohemio, se encerraba en el bar de la esquina de su casa, La Chispa, a grabarse las letras que siguen siendo esenciales de su repertorio: “Mi negra se me ha ausentado / Y a la mar la fui a llorar / Linda es mi negra, ¿dónde andará?”.
En Medellín, don Gustavo tuvo granero mixto, un bar y finalmente el salón. Todo se condensó en el Málaga, su lugar memorable, que conserva el espíritu del café, que dispone un ambiente que rompe con la sensación del afuera; el café que sintetiza el afecto por la conversación o por convertirse en un espacio para la soledad. El negocio se movió entre Villa Hermosa, Cisneros, Maturín y Bolívar. Finalmente en Bolívar, entre Amador y Maturín, se concentró el esfuerzo de don Gustavo. Él, que traía en su mente las canciones de Los Cuyos, Valente y Cáceres, Briceño y Añez, fue sumando discos de 78 rpm a su colección. El Málaga hizo su lugar en pleno corazón de Medellín, sonando la llamada música vieja –que no es otra cosa que una reunión de ritmos del ayer que hoy en día conducen a la nostalgia–. El piano volteaba los discos y en las mesas las personas cantaban, conversaban o ensimismaban sus pensamientos.
Fue este el Málaga inicial, como tantos otros de la zona, ambientando la sentimentalidad de una ciudad cada vez más extensa, compleja y caótica.

La música y el recuerdo
Desde el balcón interior del Málaga, don Gustavo controla lo que se escucha en el salón. La perspectiva es total. Parece que allí nace la música como un sonido que ingresa por el resquicio de los tiempos idos y sentidos. Sin un sentimiento hondo las memorias se van apagando. Por eso se necesita la música, entre otras razones, para establecer un pacto con el tiempo: que mientras pase no se lo lleve todo.
Se trata de un lugar para salvar esa memoria. El balcón se destaca como escenario central, leventemente separado del nivel del suelo por tres escalones. Se prolonga por un piso de tablilla fina, pasado por un barniz oscuro. A un costado, luego del equipo que controla la reproducción de audio, se extiende una colección de objetos clásicos de valor para la música: el infaltable perrito de la RCA Víctor, un cuadro de Valente y Cáceres –en una sesión de grabación de 1940–, un Gardel –infaltable– en madera sosteniendo su guitarra y algunos radios de tubos –Phillips y McSilver–.
Un mueble lleno de cajones se alarga por el balcón. Contiene un secreto privilegiado, esa es la sensación que queda cuando uno observa con curiosidad y cautela. Allí están los discos de 78 rpm, el valor absoluto de un lugar como este.
Don Gustavo entra un par de minutos antes de las 2 p. m. Sabe su rutina, la pule cada vez que recorre el camino entre mesas y sube los tres escalones. Descarga su chaqueta, aumenta el volumen del reproductor –dejando que surja con mayor claridad la voz de Carlos Gardel– y devuelve sus pasos. Se sienta en su mesa habitual, dándole el frente a la calle Bolívar. Cruza las piernas. Recibe un tinto y un vaso con agua. Bebe el tinto y mira su salón. Lo querido hay que mirarlo siempre, es la ley de su conservación.
La tarde está fresca. Casi se podría decir que se prepara para la nostalgia. Un rumor de lluvia se cuela mirando la calle. Don Gustavo vuelve al balcón, se sienta dándole la espalda a los discos. Observa en silencio. Mira las mesas, mira un periódico que tiene a la mano, mira su reloj y vuelve a mirar las mesas.
Se levanta y abre uno de los cajones. No hay discos, pero sí herramientas. Se entrena en el cuidado de sus objetos: calibrando un reloj, devolviéndole la luz a una linterna, revisando el tornesa. Toma agua, mira otra vez las mesas del salón y se abstrae en su labor. Acomoda sus gafas, cambia de herramienta, encorva su posición y frunce las cejas.
Por segunda vez baja. Enciende un piano Seeburg donde guarda algunas joyas de su colección de más de siete mil piezas. Por el vidrio se ve que el disco sale tomado por un brazo mecánico. Cada que termina una canción se escucha un estallido suave, anunciando el contacto de la aguja que se convierte en música. El asunto es de encanto.
Don Gustavo vuelve al balcón. Se sienta al lado de uno de los tornamesas. Es tarde de tangos. Las voces de Corsini, Gardel, Magaldi y Libertad Lamarque acompañan el desfile de personas que entran y salen. Algo del tango queda en la ciudad, no en abundancia, pero queda: lo esencial y lo que vendrá, dicen algunos. Las horas pasan y el ritual se mantiene. Lo importante es el ambiente, la sensación de pertenecer, el sentimiento que produce la música.
Ha sido una jornada más en El Málaga. Los recuerdos vuelven y se plantan para tener un lugar de privilegio en el presente. Una canción del ayer es la posibilidad de moldear una nueva experiencia, por eso la música no se agota y reinventa el sentido de lo que transmite. Se escuchan los tangos de despedida, ya con menor volumen, mientras la última pareja de la noche paga la cuenta. La voz de Nelly Omar enamora: “Al dejarte, pampa mía, / ojos y alma se me llenan / con el verde de tus pastos / y el temblor de las estrellas… / Con el canto de tus vientos / y el sollozar de vihuelas / que me alegraron a veces, / y otras me hicieron llorar”.

La nostalgia
El Málaga pasó por los años difíciles de la construcción del viaducto del metro, cuando Bolívar, otrora luminosa, se cubrió de la oscuridad del parón de las obras que alejaron a muchos clientes de la zona. La música no se apagó. Los tangos, boleros y la música vieja resistieron, le dieron un rostro distinto a la nostalgia, no solo afectuosa del antaño, sino también rebelde cuando es acorralada por las demandas del progreso.
Con los años, El Málaga ha cambiado la disposición de su espacio. Lo que fueron unas cuantas mesas en Maturín, pasó a ser un negocio con mesas de billar, para llegar a lo que es ahora: un extenso espacio de mesas que relucen por su color madera, cuadros de cantantes y músicos y algunas obras de arte que cubren las paredes, un Gardel de tamaño real que muestra la sonrisa de su canto de zorzal y un espacio para que orquestas de tango y grupos tropicales y de parranda ofrezcan la posibilidad del baile.
Medellín ya no es la ciudad de los cafés. Sus calles no se pueden transitar con la paciencia de otros días, fijando la mirada en fachadas o silbando en las noches con las manos en los bolsillos, lentamente, mientras se avanzaba por el Centro. Los lugares que persisten son contados, por lo menos asociados a las músicas del ayer y a su ambiente tradicional: El Yucal, en Belén; La fonda de Consuelo, en San Cayetano; El Tarqui, Adiós muchachos, Homero Manzi, en el Centro; El Alaska, en Manrique. Persisten porque el público los demanda, los habita para contrarrestar el empeño en la novedad como única experiencia de ciudad.
Hace algunos años, un coleccionista y periodista de radio señaló que en un lugar como el Málaga la nostalgia vive de nuevo. Vuelve a vivir porque nunca se desatiende de forma definitiva, ya que está íntimamente asociada a la memoria. Lo que ocurre es una suspensión del tiempo por la concentración en una imagen o sensación del pasado.
Coda
Escribo esto precisamente en El Málaga, en diciembre. Al frente hay una pareja bailando. Se quieren. Se nota en el abrazo que sigue el ritmo de la canción: “El todo es que tenga / …el todo es que tenga ella conmigo buena intención”. Suena una lista de reproducción acorde con los ánimos. Distingo La boquitrompona (Bernardo Sánchez), Inés venite pa acá (Antonio Posada), María Teresa (Leonel Ospina), El tábano (Libardo Álvarez), Diez años de plazo (José A. Bedoya) y las infaltables de Guillermo Buitrago. En El Málaga hay reunión, una festividad muy particular, que no deja de invocar la nostalgia. También la nostalgia se baila, por supuesto.


Relacionados

¡Agúzate!
Desde 1993 el Teatro Matacandelas acogió a Andrés Caicedo como uno de los genios que debía llevar a escena. Fieles a la creencia de que el teatro se compone de presencias que convocan ausencias, continúan presentando sus obras y recordando la complejidad de su legado.
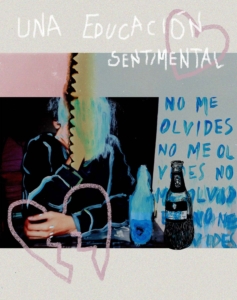
Una educación sentimental
Reportaje sonoro de Radio Popular para Universo Centro y Comfama, un espacio de charla y escucha alrededor de los cuchitriles.

Desnudos como el poema
Muchas veces decimos, apelando al lugar común, que la poesía desnuda el alma. Lo que no decimos, pero igual pensamos, es que a veces puede también desnudar los cuerpos. Esto lo saben en la comunidad nudista de Medellín, que programa recitales en los que la palabra viaja libre de vestiduras.



