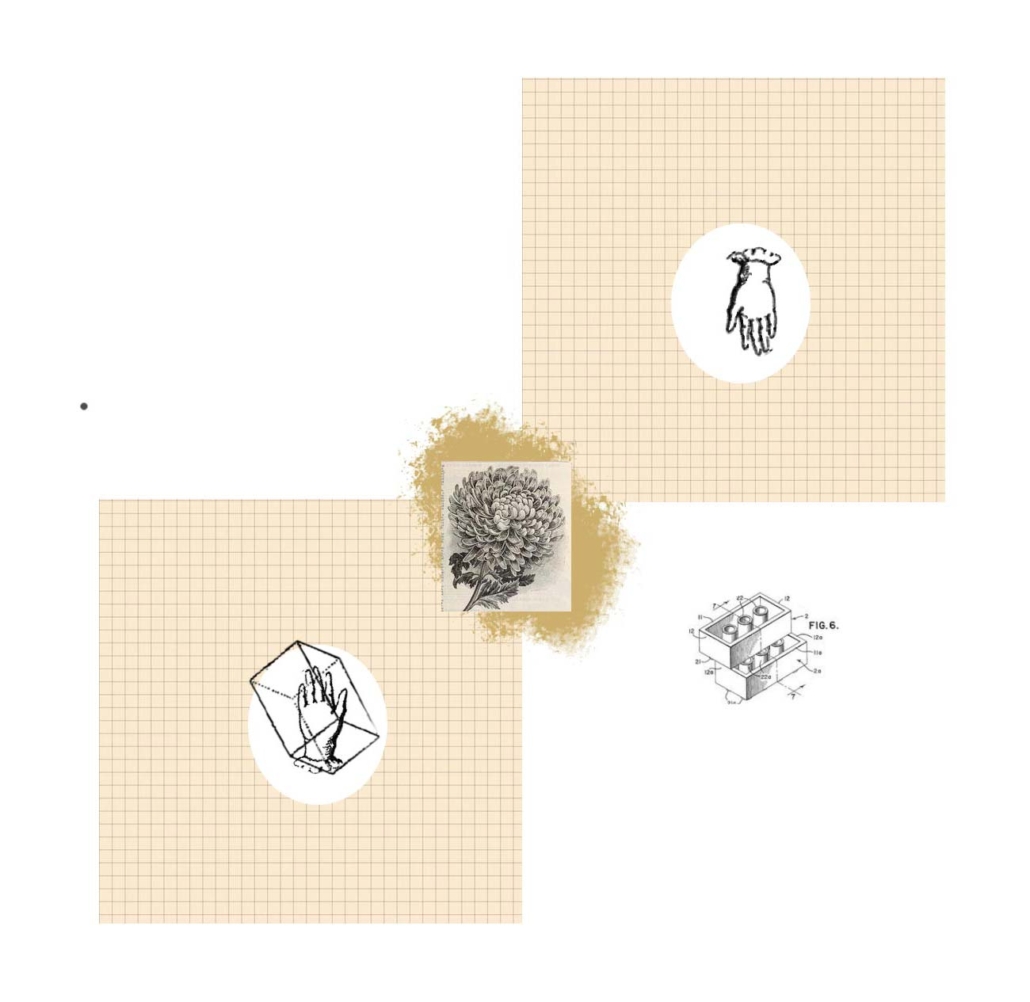
Por Jenny Giraldo y Alejandro López
Ilustraciones de Fragmentaria
Hablar de lo que pensamos de la cultura y de cómo la imaginamos nos exige proponer un acuerdo sobre cómo queremos entenderla. La cultura es un elemento constitutivo de la humanidad. Es, como dice Zygmunt Bauman en Ceguera moral, “el sedimento del intento permanente por hacer habitable la vida con la conciencia de la mortalidad. Y si por casualidad llegáramos a ser inmortales, como a veces soñamos (ingenuamente), la cultura llegaría a su fin”. Imaginar el futuro de la cultura implica entonces pensar en aquellas construcciones simbólicas que nos permiten una relación afirmativa de la vida. Las expresiones artísticas y estéticas están contenidas allí, y las sabemos fundamentales para esa afirmación de la existencia. Pero no son las únicas que nos permiten hacer habitable nuestra vida.
Si pensar la cultura es pensar la vida, no podemos escindirla de una reflexión sobre todas las fuerzas que inciden en el modo de civilización en el que habitamos. La economía, la religión, la política, la educación tienen mucho que ver con la cultura que construimos, pues determinan en buena medida nuestras creencias, necesidades y deseos. Ante ese panorama, mucho más complejo, ¿qué es lo que estamos llamados a imaginar para el futuro de la cultura? Nos atrevemos a decir que necesitamos imaginar el mundo en el que queremos vivir. Ese mundo posible que soñamos, esa cultura que queremos habitar: eso es lo que necesitamos imaginar y, por supuesto, lo que tenemos que tejer. Y hacerlo en colectivo, pues la cultura ocurre cuando son muchos en el juego, cuando hay comunicación, cuando está el lenguaje de por medio para expandir nuestras posibilidades de ser en el mundo.
Ahora, imaginemos
“El futuro nos pertenece”, dice el representante de un gobierno autoritario en un país sumido en una pandemia que lleva consigo la limpieza de los cuerpos y la limpieza social; esto ocurre en una serie distópica española llamada La Valla. “Los niños y jóvenes son el futuro”, una frase de cajón que se escucha con frecuencia en diversos escenarios, limitando a estas poblaciones su existencia en el presente y desligando a los adultos de la responsabilidad de construcción del futuro. “Si hay futuro, es feminista”, afirman las mujeres que hoy luchan por transformar las estructuras sociales y culturales que impiden una sociedad igualitaria. El futuro, entonces, es un campo de disputa. Y los símbolos que determinan eso que entendemos como futuro también están en disputa. Y es en el campo de la cultura donde se da ese combate. Entonces, ¿cuál cultura queremos? ¿Cuál cultura podemos imaginar?
La imaginación moral es un bello texto de John Paul Lederach, profesor estadounidense experto en construcción de paz. Allí acude a una fábula que muchos reconocemos: El flautista de Hamelin. Nos recuerda que, tras haber cumplido con el encargo de expulsar las ratas del pueblo, no recibió su pago, así que usó su arma —la flauta— para llevarse tras él a los niños y niñas. La moraleja obvia es que es importante pagar las recompensas prometidas. Sin embargo, Lederach resignifica este cuento infantil y nos propone un nuevo mensaje que tiene ya no el castigo sino el arte como centro del relato: “Cuatro décadas después, cuando volví a leer el cuento, no fue esa la moraleja que me llamó la atención. Lo que aprecié fue el poder de un flautista para movilizar una ciudad, hacer frente a un mal y exigir responsabilidades a los poderosos. Sin poder visible, incluso sin ningún prestigio y, menos aún, sin un arma violenta, un flautista transformó toda una comunidad. Me llamó la atención el poder violento de la música y del acto creativo. Ahora, la moraleja del cuento parecía ser esta: atención al flautista y a su música creativa, porque, como el viento invisible, tocan y movilizan todo lo que hallan en su camino”.
Lo interesante de esta mirada no es solo la resignificación del autor, sino también que nos muestra que es posible dar lugar a nuevos símbolos y a nuevas significaciones. Es lo que pasa cuando una artista como Doris Salcedo convierte las armas de excombatientes de las Farc en un contramonumento, que es como se denomina su obra Fragmentos. O cuando el lenguaje popular es convertido en trova, rima, rap, poema; eso tan local, tan propio, ese código tan específico de pronto se convierte en canción cantada por las masas. Eso es la cultura, la posibilidad de tejer puentes, de vernos y reconocernos en nuestras diferencias. Y el arte, sin duda, es una puerta que se abre de par en par para lograrlo. Pero no es la única.

Es necesario que se generen muchos ambientes simbólicos en los que la palabra fluya en permanentes conversaciones que pongan en público argumentos diversos y disímiles sobre múltiples formas de hacer la vida. El diálogo, la palabra, el encuentro son dispositivos esenciales para el movimiento cultural. El arte, la estética, la gastronomía deben invadir cada escenario en el que nos desenvolvemos, en una gran fiesta creativa en la que todos y todas seamos a la vez creadores, constructores y disfrutemos de las elaboraciones que estas manifestaciones humanas nos proporcionan. Y que también podamos hablar de ellas, poner en circulación y debate nuestras ideas y percepciones.
La cultura contra el miedo
En marzo de 2020 apareció algo nuevo en nuestra cotidianidad: el tapabocas. Obras de arte, memes, estampados, estilos, colores. Ese objeto comenzó a tomar nuevas formas, lo hicimos rápidamente prenda de vestir; pero, al tiempo, se convirtió en un símbolo del cuidado, y no usarlo o usarlo inadecuadamente es reprochable. Y se volvió también un símbolo de censura; por ello, muchos se han negado a cubrir su rostro. En todo caso, moda, cuidado o censura, este es ya un símbolo de la pandemia por el coronavirus.
Y esa pandemia evidenció asuntos que hemos leído y escuchado en muchas partes: desigualdades estructurales, un sistema de salud inestable, precarización laboral, una naturaleza que necesita un respiro. Y unos vínculos humanos que requieren, como cualquier obra de arte, restauración y conservación. Reconocernos y coexistir en la diferencia ha de ser un triunfo de la cultura, pues es la diferencia la que enriquece las construcciones simbólicas del mundo que habitamos. Entendida como un elemento que nos hace humanos, será ella la que propicie nuestro encuentro como humanidad. Será la cultura la que nos permita representaciones colectivas de lo que somos y lo que queremos ser, y esas representaciones solo son posibles con imaginación, comunicación y diálogo. Una cultura sin tapabocas.
“La cultura no nos salva, pero nos alivia”, dice Omar Rincón en el pódcast Curarnos, uno de esos inventos de pandemia y un buen ejemplo de cómo la cultura, para posibilitar su propia circulación, tendrá que buscar formas de adaptación: hacerse notar, jugar con nuevos medios y formatos, enriquecerse con otras narrativas, transitar sin temor y ocupar espacios vacíos que podrían ser tomados por la anomia y el individualismo. Resistiré es una canción de 1988 que se convirtió en un himno de la pandemia, y ese éxito es solo atribuible a la enorme capacidad de ese grupo de artistas para conectarse con lo que buena parte de las personas consumidoras de internet estábamos viviendo. Esos cuadros adyacentes en forma de mosaico se convirtieron en nuestro retrato; ahí estaba nuestra familia, nuestros amigos, nuestras reuniones de trabajo, nuestros encuentros más íntimos. Esa estética de lo colectivo se impuso y han sido muchas las canciones y los videoclips que nos han permitido esa representación. Ese es el poder de la cultura: que nos escucha, que nos conecta, que nos muestra que no estamos solos. Esas canciones, así como los aplausos en los balcones, así como los cacerolazos improvisados, fueron atisbos de esperanza en los momentos más duros.
“Cuando sienta miedo del silencio / cuando cueste mantenerse en pie / cuando se rebelen los recuerdos / y me pongan contra la pared / Resistiré / erguido frente a todo / me volveré de hierro / para endurecer la piel / y aunque los vientos de la vida soplen fuerte / soy como el junco que se dobla / pero siempre sigue en pie”.
No dejemos pasar la oportunidad que tenemos hoy de reflexionar sobre el futuro de la cultura para pensar en la cultura globalizada y lo que ello significa. Porque una cultura soñada es aquella que tumbe muros y ponga en jaque la idea de las fronteras, una cultura que realmente nos vincule (como se supone que hizo el virus o como dicen que puede hacer la democratización de internet) y que nos permita proponer juntos el presente y el futuro. Ya la humanidad ha puesto muchos muros de por medio y ese es solo un síntoma de que las cosas no están bien: el Muro de Berlín, la barrera entre Israel y Cisjordania, las fronteras invisibles en los barrios de Medellín, el muro que Trump no pudo construir, aunque continúan los más de tres mil kilómetros que separan a México de Estados Unidos. Nuestras culturas han sido separadas por las fronteras, y el cine, la televisión, el teatro o la literatura han construido relatos a partir de las segregaciones, luchas y resistencias que esos muros generan: la reciente serie española La Valla, tan parecida a nuestra actualidad, o la película mexicana La Zona, Eros y Thanatos de Michel Azama, La Muralla China de Kafka o The Wall de Pink Floyd.
Si el muro y la frontera son símbolos con los que se construyen relatos, hoy nos atrevemos a imaginar una cultura que los confronte, que los tire abajo, que nos permita un ir y venir que enriquezca nuestras vidas y nos abra la mirada para encontrar soluciones colectivas y creativas a esos profundos problemas que compartimos como humanidad. Martha Nussbaum, en Sin fines de lucro, nos deja clara esta necesidad cuando afirma que: “Los problemas económicos, ambientales, religiosos y políticos que debemos resolver tienen alcance mundial. No cabe esperanza alguna de resolverlos si las personas que se encuentran distantes no se unen para cooperar como jamás lo han hecho”.
Necesitamos una cultura que derrote el miedo al otro, a la diferencia, a lo desconocido. Y para que eso ocurra, nuestro presente y nuestro futuro deben estar marcados por una transformación de las condiciones reales de existencia de las personas, para que sean efectivas las posibilidades de ser creadores y creadoras de formas simbólicas que resignifiquen aquello que somos en lo individual y en lo colectivo. Una cultura de la cooperación, del trabajo colectivo con ganancias compartidas, de la redistribución, de la libertad, de la confianza. Y siempre con la certeza de que esa cultura del futuro la estamos construyendo todos los días.
Relacionados

De pandemia, cultura y saldos en rojo
No todas las actividades culturales pueden migrar su quehacer al mundo digital de manera satisfactoria. Este es un recorrido subjetivo por la crisis de la cultura.
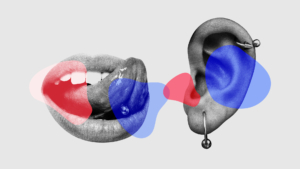
Eso que llamamos universal
Tres talleres y un conversatorio fueron la antesala del Parque Explora para conversar sobre una oferta cultural más amplia para personas con discapacidad. Una opción para que pensemos en un ciudad habitada y reclamada por tantos tipos de personas.

La niña rota
La Danny, la niña rota, juega a la mujer maravilla y a la reina de la Coca-Cola en cualquier parque de Medellín como si no la estuviera viendo nadie, aunque ella sabe que la ven y le gusta que así sea.



