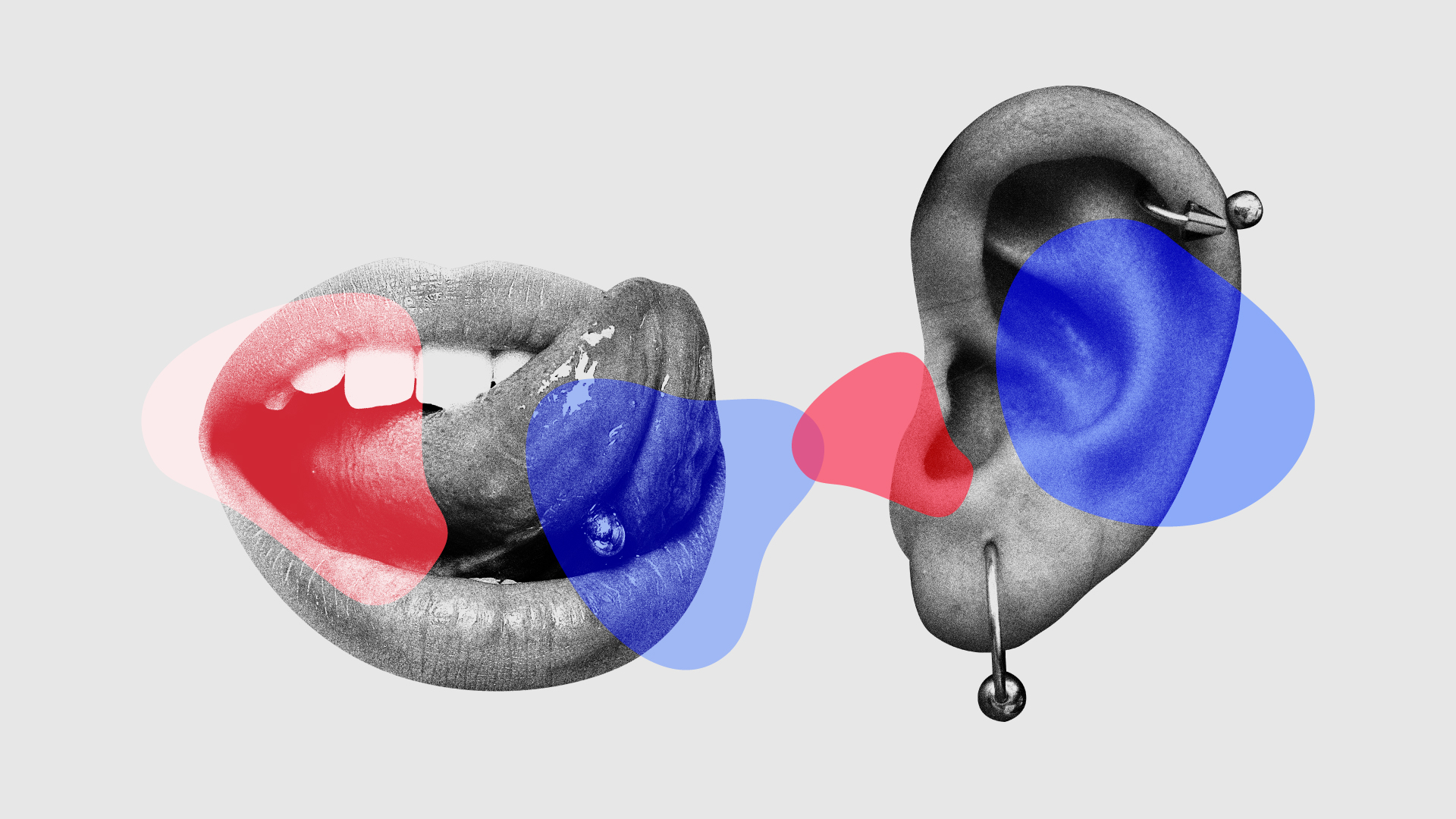
Por Daniela Jiménez
Tres talleres y un conversatorio fueron la antesala del Parque Explora para conversar sobre una oferta cultural más amplia para personas con discapacidad. Una opción para que pensemos en un ciudad habitada y reclamada por tantos tipos de personas.
I
Tendríamos que hablar sobre los cuerpos.
Un día, hace ya casi doce años, llegó hasta la habitación de Ana Sofía la primera silla de propulsión eléctrica, vibrando con su motor, sus cuatro ruedas y su espaldar abullonado. Sobre ese nuevo aparato rodó Ana también por primera vez sola entre las calles de Aranjuez, sin nadie que tuviera que atajarla ni empujarla. Pudo ver con atención: pasó por tiendas de chaquetas y zapatos, esquivó colegiales afanados y quién sabe cuántos carritos de comidas atravesados en las aceras.
Luego se perdió. Las ciudades son trampas de ratones para las sillas de ruedas. No supo dónde estaba pero, qué carajos, era libre. Eran tardes para aburrirse de que el sol le cayera en la cara, o la lluvia, y que ojalá toda esa intemperie no dañara el motorcito de la silla; eran ratos para vivir más allá de la caja, es decir de su habitación de paredes estrechas, en la que trabajaba o dormía —la vida era solo eso— y en la que había estado confinada cuatro décadas sin poder salir.
Desde ese momento, el que llama su segundo nacimiento —Ana Sofía, de 57 y apellidos Rodríguez Bedoya, integrante de la Unión Antioqueña de Personas con Discapacidad— lleva su silla de propulsión por cualquier rincón por el que pueda deslizarla; pronto entendió, no sin disgusto, que en las calles de Medellín hasta un murito de cinco centímetros mal puesto “es como encontrar el Everest”.
Hace unos meses Ana conoció a Diana Catalina Aristizábal, licenciada en educación especial y coordinadora del programa de Accesibilidad del Parque Explora. Hablaron de la premisa del parque de pensar en lo universal, esa idea de que los espacios y la oferta cultural de la ciudad deben ser para el disfrute de todos: personas con discapacidad, niños y niñas, hombres, mujeres… No suena como un asunto fácil, diría después Diana Catalina, pero al menos la gente ya se pregunta cómo hacer eso, o eso para qué vale la pena.
A Ana Sofía le encantó la idea y se dedicó a los preparativos del primero de los conversatorios que programaron. En sus años de rodar por Medellín ya había conocido otro tipo de frustraciones. Poco o nada le convenían esas excentricidades de pagar una boleta cara en un teatro si su silla de ruedas —que sola pesa sesenta kilos— no pasa por los pasillos ni alcanza a llegar a tales ubicaciones privilegiadas, o no hay ascensor, y entonces a su cuerpo otra vez lo aprietan, lo estrujan, lo llevan. Le gusta contar que una vez vino el cura del barrio y le dijo, “Mija, usted por qué no va a la iglesia” y entonces ella le contestó, “Padre, cuando haga la rampa, con mucho gusto voy”.
Así que el encuentro que lideró se hizo por Zoom, con la asistencia de integrantes de teatros, librerías, gestores culturales, uno que otro amigo. En el mismo taller Diana Catalina contaría después que las barreras, casi siempre, se ponen desde afuera. En el medio quedan las personas con discapacidad, dando vueltas, oyendo excusas y respuestas ligeras sobre por qué las cosas funcionan así, con tanta maraña.
En el taller, Ana habló del diseño universal como ese asunto que le atañe al que sea, tenga o no una discapacidad. O piense usted en las rampas, las favoritas de cualquiera: del oficinista agotado, de los niños que las suben y la bajan corriendo, del viajero y su maleta de rueditas, de la mujer de ochenta años. “¿O es que a usted le gusta mucho subir y bajar escalas?”, dice Ana. La ciudad, la de todos, es una red: no bastan únicamente los accesos amplios en los edificios, pues de qué sirven si no hay calles más llanas y expeditas, o buses más cómodos, o si no hay formas seguras de llegar a un destino.
Y es esa misma ciudad en donde parece existir un solo cuerpo, una sola forma de moverse. Las demás —una silla de ruedas, una prótesis, la sordera o ceguera, la baja visión— son apenas sombras para los indiferentes o simplones del diseño de edificios.
Hay que decir que Ana se ríe con el asunto y que le va pasando lista, sin saña, a su bitácora de desengaños cotidianos. Como la vez que vino el magnífico Leonardo Favio, con su voz menudita, a cantarle a las gradas de cualquier teatro antioqueño su “Era como la primavera / Su anochecido pelo / Su voz dormida, el beso”, pero ella se quedó a media canción, con un dolor encajado en la costilla, enferma del trajín y el sacudón que le zamparon porque no hubo entrada digna para acomodar la silla, que por poco se queda atascada. O ese día que se fue a ver unas exposiciones de arte a un museo de Medellín y las fotografías estaban colgadas tan arriba que, para mirarlas desde su altura, tuvo que alargar tanto el cuello que casi se le desencaja.
Por esos y otros motivos igual de vergonzosos, Diana Catalina habla de los talleres como ese momento para reconfigurar esa comprensión del cuerpo desde una mirada vasta: todos podemos caminar distinto, pensar distinto, el cuerpo no es un lugar de déficit ni un espacio en disputa.
Tampoco está ningún cuerpo en deuda, aunque el espacio sí ande en mora. Todos los días Ana Sofía va hasta la puerta con su silla y se queda mirando hacia el barrio. La calle es tanto una nueva oportunidad como trampa para el incauto. “Ay, el carro atravesado en la rampa”, o “ay, es que ni sigo”, es que hay cosas que mejor no detallar porque dan gastritis o ganas de llorar. A eso que llamamos universal le falta, sobre todo, sentido común. O ingenio. O un poquito menos de pereza mental o de patetismo.
Fíjese, cuenta, que una vez acompañó una amiga suya que no tiene brazos al médico para que le tomaran la presión. El médico la miraba y la miraba, sin ninguna idea de dónde ubicar la banda del tensiómetro, y le dijo: “No, dejemos así, usted se ve como bien”.
II
Una que otra vez en la sala de espera de una notaría o en la fila de cualquier banco, Alexandra recuerda que ha tenido que reírse y explicar que no va a pasarse la tarde palpando cada uno de los rincones de un cuarto a ver en dónde pusieron el letrero en braille.
Sí, ahí dice “baño” o sí, ahí dice “atención al usuario” en braille —explica, cada vez que le ponen un sticker o un rótulo de pasta entre las manos, en medio de la espera atenta del director de un teatro que espera colgarlo en alguna esquina remota—, pero el asunto es por demás ridículo. Nadie llega a un sitio a tocar cada centímetro de los muros.
Alexandra Mejía es ciega y es vicepresidenta de la Unión Antioqueña de Personas con Discapacidad Visual. Diana Catalina la invitó a liderar el segundo taller del Parque Explora y el ejercicio empezó con hojas, marcadores y pinturas. Les pidieron a los participantes que siguieran instrucciones para dibujar un cuadrado pequeño cubierto por un triángulo grande, como una casa.
Después tenían que mostrar sus imágenes. A pesar de recibir la misma instrucción, los dibujos eran todos tan distintos, de tantos colores y formas que Alexandra pudo entonces apuntar que la visión está en el cerebro y que allí anida el núcleo de la imagen. La mente, esa sala vacía, se llena cuando cerramos los ojos.
Hablaron también de mitos, de que no es nada raro que todos crean que las personas ciegas usan gafas de sol o que tienen un oído supersónico. Los propietarios de librerías o supermercados o de escuelas, entre tantos otros lugares, asumen que entre menos obstáculos encuentre el ciego en sus espacios es más fácil su movilidad. Piensan en pasillos libres, dice Alexandra, limpitos, pero olvidan que la pertenencia del espacio es también la de los puntos de referencia, es decir, tropezar con esa banca que te orienta, la manga, el ladrido del perro del vecino que te indica que estás a una cuadra de casa. “Pero les parece más fácil que el ciego esté perdido a que esté chocado”.
Unas semanas después de los talleres, Diana Catalina recordaría en una llamada telefónica que una de las preguntas que más le hacen al Parque Explora es ¿cómo hago para que un ciego pueda venir al teatro? El primer consejo es contactarse con las personas con discapacidad, invitarlas a recorridos. Es ahí, dice, donde empieza el goce de la cultura. También le preguntan por la comunidad sorda.
Fue Sebastián Arenas, director de la corporación Rueda Flotante, persona sorda, quien ofreció el último de los tres talleres del Parque Explora.
“Lo que sucede es que yo no escribo en español”, diría luego, “el español es mi segunda lengua”. Y es que el lenguaje, como un armatoste de arcilla y ladrillo, es esa casa que construimos con lo que tenemos a mano. En las lenguas orales, como el español, este insumo es el sonido, el mismo que se hace paso de manera temprana, incluso, desde los sonajeros de un bebé. Es por eso —apunta John Edwin Moncada Díaz, intérprete de señas— que resultan poco prácticos los subtítulos de las pantallas o la diminuta presencia del intérprete en una esquina del noticiero nacional. La lengua de señas, en cambio, es un código con gramática completa, gesto tridimensional y visual. Es un mito aquello de que todos hablan español.
En todo caso, no todo son malas reseñas ni cruzadas perdidas. Antes del último taller, Diana reunió en un conversatorio, que el Parque Explora bautizó como Sentidos insurgentes, a los coordinadores de los que consideraba algunos de los proyectos más destacables de diseño universal en la ciudad. Citó, por ejemplo, a Beatriz Duque, de Teatro El Grupo, que suma dieciséis años con un elenco actoral de diecisiete jóvenes y adultos con síndrome de Down. La acompañó Juan Diego Zuluaga, compañero de Sebastián en La Rueda Flotante, una organización experta en pantomima, radioteatro ciego y teatro sordo.
Para Beatriz, hay que entender ese diagnóstico de síndrome de Down o de parálisis cerebral y permitirse el asombro de lo que puede dar ese cuerpo. Hace unos meses, justamente, que vio a Sara, una de sus alumnas, convertirse en femme fatale sobre las tablas. Años atrás, cuando el grupo era apenas una pequeña compañía de unos cuantos actores, vio tantas veces a Sara meterse tras mesas y escritorios o, como lo llamaba una profe de la época, “escondida en posición tortuga, y no hay quién la mueva”.
Tomó tantos ensayos, tantas muecas, tantas coreografías para que Sara no escapara tras bambalinas al primer paso sobre las tablas. Ahora, unos diez años mayor, con bastantes guiones en la cabeza, se estrena en su papel de salamandra. Ocupa todo el escenario; dice Beatriz que es como si se desplegara.
Durante el conversatorio, Juan Diego Zuluaga habló de cómo logra una persona sorda, desde su experiencia visual, construir una historia con los gestos. Una creación hermosa, primero, para sí mismos. “Hablamos”, dice, “del cuerpo como una gran escritura”.
Por eso Alexandra se refiere a este asunto del diseño universal como “una gran llave”, una ruta a otras formas de asir lo que es bello. Sucede, sin embargo, que la vista es un sentido que, por momentos, parece engullirse a los otros. Es como si lo que no se ve no existiera. En los museos, por ejemplo, se les dice a los niños aquello de “ver y no tocar se llama respetar” y, aunque la pretensión no es estropear ningún prodigio de la escultura o de la pintura, no vendría nada mal que un ciego pudiera tocar en las galerías de arte.
Hace unos años en el Parque Juanes de la Paz, los paladines de la torpeza pegaron un letrero enorme en braille sobre la fachada del edificio público deportivo, a unos cinco metros de altura. A muchos les dio risa; a otros les fastidió lo que les pareció una muestra de incompetencia y cinismo.
A Alexandra, hay que decirlo, le causó gracia. Encontró algo de bello en todo ese cotilleo: la placa, aunque nadie pudiera tocarla, era un espejo de esos otros códigos para leer al mundo, un chance de que cualquier caminante desprevenido viera esos punticos y tuviera que concluir que es así como escriben y leen los ciegos. Pero, por supuesto, ahí quedó la prueba: esta ciudad, que es tan propia de los que ven, de los presos de la vista, es también la casa de los obvios y los maestros del visaje.



Relacionados

Un cielo cercano
Un cielo cercano Seis viajes musicales para vagabundos del universo. Un concierto de cuerdas de la Orquesta Filarmónica de Medellín acompaña a los errantes de

La nueva normalidad del Maja
Una cuadra abajo del parque de Jericó hay un museo que se siente tan sagrado como la catedral del municipio donde nació santa Laura. Se llama Maja. Este espacio reúne dos museos que se hicieron uno.

Sentidos insurgentes
Sentidos insurgentes Proceso formativo que brinda herramientas de reconocimiento sobre la discapacidad y la diferencia a entidades culturales de la ciudad de Medellín, mediante la



